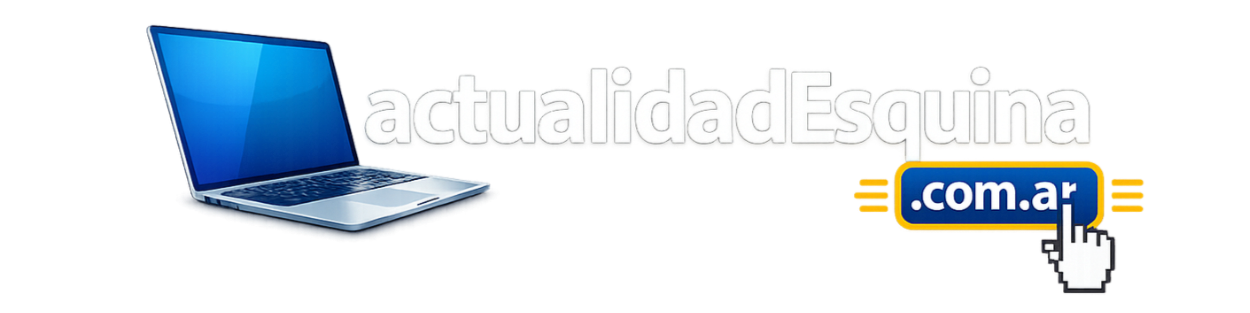Hace algunos años Garry Kasparov ya lo había visto. El dia en que fue vencido por Deep Blue, el campéon mundial de ajedrez, considerado unos de los grandes maestros de todos los tiempos, supo que esa idea de que la humanidad es la especie más inteligente que habita el planeta podía no ser del todo cierta. Podemos entrar en el debate de si las máquinas son una especie. Y también, razonar que las máquinas son un invento humano y que, por lo tanto, esa inteligencia es una extensión de nuestra especie. Ese mismo razonamiento podría llevarnos a entender que la mente es un proceso anterior a la existencia de la humanidad como tal.
Mirando los test matches del fin de semana empecé a preguntarme si tal vez lo que creyó Kasparov no era correcto. Tal vez, lo que hoy es la conversación permanente en podcasts y medios, aquella sobre la Inteligencia Artificial como elemento superior a nosotros, está perdiéndose de algo.
La neurociencia habla de tres capas evolutivas del cerebro anteriores al desarrollo de la corteza prefrontal, aquella que nos permite ser conscientes del propio pensamiento y, por lo tanto, de la experiencia de estar vivos. El cerebro reptiliano se ocupa de la supervivencia. Registra los peligros. Se encarga de pulsar el botón rojo de alerta. Existe desde hace 500 millones de años. La siguiente capa del cerebro, el límbico, se formó hace 250 millones de años. Es también llamado “cerebro mamífero”, y es el centro regulador de las emociones. Existe, según la ciencia, gracias a distintas adaptaciones que fueron dando lugar a las emociones mas complejas. Así como el reptiliano se preocupa solamente de mantenernos con vida, el límbico registra detalles de la experiencia que manifiesta en sensaciones que se traducen en emociones.
Entonces, el miedo existe desde hace mucho más tiempo que la humanidad. Mucho antes que el ajedrez. Muchísimo antes que el rugby. Por supuesto, muchísimo antes de que el rugby se jugara a la velocidad de un test match en el que suenan los himnos y hay cámaras en el pecho del referí y entrenadores hablando con asistentes al costado de la cancha para pasarles mensajes a los jugadores sobre cuál es la táctica adecuada. Esos mensajes no pueden prevenir que un jugador sienta miedo. Por mucho que un jugador razone y entienda intelectualmente que lo que está pasando es un juego, que no hay peligro real de muerte en un partido, el miedo puede dominar muchas veces su respuesta.
Sudáfrica es hoy el equipo que domina el rugby. Su entrenador, Rassie Erasmus, es, sin dudas, un tipo muy inteligente. Sus aportes tácticos son muchos. Algunos, más llamativos que otros, y rompen con el status quo de un deporte al que en parte no le gustan tanto los cambios. Digo “en parte” porque el rugby es uno de los deportes más abiertos a cambiar sus propias reglas en pos de mejorar el juego, para beneficio tanto de los participantes como de los espectadores. Los cambios que no gustan tanto tienen más que ver con tácticas, como reemplazar a cinco jugadores a un mismo tiempo, como hacer indicaciones con luces de tipo semáforo y mensajes codificados. Todas ellas, a mi modo de ver, son travesuras de alguien que está, en definitiva, jugando también. Tanto el mundial de Japón en 2019 como el de Francia en 2023 fueron suyos por su astucia, pero también por un juego feroz y a la vez inteligente. Sudáfrica históricamente parece no tener miedo. Las veces en que ha perdido, que son menos que las veces en que ganó, fue superado en el juego. La única excepción que recuerdo es esos dos partidos de 2016 y 2017 en los que recibió 57 puntos en cada uno, frente a los All Blacks. En esos partidos vi un equipo sin alma, pero no con miedo.
El último sábado todo parecía indicar que el equipo entrenado por el maquiavélico Erasmus pasaría por encima a unos Wallabies que trataban de recordar mejores épocas. Un comienzo arrollador, con el resultado 22 a 0, argumentaba en su favor. Pero Australia levantó en su juego, descontó y quedó a 10 puntos. Hasta entonces todo podía seguir como había empezado. No fue así. En Johannesburgo, la fortaleza que lo vio campeón del mundo en 1995, el templo donde se sacó de encima el prejuicio del planeta, Sudáfrica simplemente dejó de jugar al rugby. Tuvo miedo. El miedo que paraliza. Y por dejar de jugar los Springboks al rugby, Australia aprovechó para marcar 26 puntos seguidos y ganar el test match. En el post partido Erasmus dijo que lo ocurrido en el segundo tiempo era, sencillamente, inaceptable. Puede ser, pero yo noté miedo. Ese mismo miedo que convierte en estatua.
¿Se puede entrenar la habilidad de no tener miedo? ¿Será quizá que la verdadera inteligencia no es la de una máquina que gana partidas de ajedrez, o que recopila información en microsegundos para hacer una presentación de trabajo? Las máquinas no tienen emociones y eso hace que para ellas razonar sea mucho más fácil. Pensar no es lo primero sino lo último que hacemos. Antes del pensamiento la percepción filtra la información del entorno mediante los sentidos. Y los sentidos están cargados de la memoria enorme que es el cuerpo humano. Esa memoria tiene muchos condimentos: la educación, las experiencias vividas, las reglas de cómo se vive en sociedad, los deseos. Tomar decisiones conlleva una continua tensión entre esa memoria, el pasado y lo que está pasando en el presente.
Para una máquina no es problemático tomar una decisión basada en un razonamiento lógico. Para un jugador de rugby tomar una decisión es el desafío más grande que puede tener. Esa decisión tiene implicancias directas en una jugada, en la construcción del partido y en el resultado. En cada una de esas encrucijadas presentadas por el juego, el miedo aparece mostrando opciones.
A veces esas opciones hacen que justamente el jugador decida de manera acertada. En otras, hace que conceda penales, como el que Mayco Vivas entregó en los primeros minutos del partido entre los Pumas y All Blacks el último sábado en Córdoba. La pelota estaba saliendo de un ruck y el pilar argentino dudaba entre disputar con empuje y cuidar la zona cercana a la formación espontánea, que en la jerga llamamos “el poste” y que cualquier medio-scrum con un poco de visión periférica y aceleración aprovecha sin dudar. En eso, Cortez Ratima, el 9 neozelandés, recibió al sacar la pelota un manotazo en un brazo por parte de Vivas, que le hizo perder la pelota. Esta es una situación sancionada desde hace muy poco.
El jugador que saca la pelota de un ruck no puede ser tocado por la defensa. Una regla modificada para dar mayor fluidez al juego, ya que solía ser una oportunidad que la defensa tomaba para cortar el ataque. Si el que abre la pelota tiene esa libertad, el juego de ataque fluye. No hace falta que explique que cuando el juego es fluido, a todos nos interesa más. La reacción de Vivas fue inmediata. El primera línea se enojó, se frustró y se dio cuenta de que se había olvidado de la regla, de que había cedido un penal carísimo. Su cuerpo reaccionó antes que su pensamiento. La infracción se convirtió en tarjeta amarilla para él, line-out para Nueva Zelanda, dominio territorial, try convertido y marcador adverso, 0-10.
Todos pensamos lo mismo. Todos, sentados en un living o una tribuna, tomando un mate o una cerveza según el gusto del espectador. Todos maldijimos al unísono. Sabíamos que en un partido como ese, contra el equipo más inteligente de todos, no hay espacio para facilitar esos penales. Lo sabemos por ese cliché que dice que contra los All Blacks hay que “jugar el partido perfecto”, aunque nadie sabe exactamente que significa eso. Lo hicimos sin recordar que todos al menos una vez por día reaccionamos. Al menos una vez por día –seguramente son muchas más– reaccionamos porque el cuerpo decide antes que la mente y nunca nos entrenamos para lo contrario. Más de uno habrá dicho todas las palabras que el editor de LA NACION no me dejaría incluir en esta columna, e inmediatamente tuiteó algo al respecto, o mandó un mensaje a su grupo de Whatsapp sin pensarlo. El cuerpo decidió antes de que el pensamiento se diera cuenta.
¿Habrá sido miedo lo que sintió Mayco Vivas? Por supuesto. Miedo a perder. Miedo a la vergüenza de ser gambeteado por el elusivo medio-scrum de nombre de conquistador español. Hay algo de ese miedo que en realidad es lo que nos interesa de todo este asunto. Es lo que nos produce tanta admiración. A veces creo que todo lo que rodea al juego es un disfraz que ponemos a lo que realmente nos seduce de él. Es esa tozudez para afrontar el miedo propio, como si estuviéramos buscando la respuesta a la pregunta de si se puede entrenar la capacidad de no tener miedo. No escuché por ahora una teoría coherente sobre este tipo de entrenamiento. Quizá no la haya. Quizá haya que enfrentarse una y otra veces con el miedo para lograr que, en ocasiones, el pensamiento decida antes que el cuerpo. Pero dudo de que sea eso, porque el cuerpo a veces decide antes y lo hace muy bien. ¿O vamos a afirmar que un pase milimétrico y sobre la marca puede ser pensado?
La sola idea de no tener miedo es utópica. Y así y todo, vamos como ese mito griego de Sísifo, que por querer vencer a la muerte fue condenado a empujar una piedra barranca arriba por un túnel en el cual se vislumbra una luz al final, pero él jamás llega a ella porque el peso de la piedra lo hace retroceder cuando está muy cerca. Y sin embargo, empapados de sudor y bajo una nube de polvo, lo intentamos otra vez. La luz al final del túnel no es ganarles a los All Blacks; es volver a darle esperanza a Garry Kasparov.